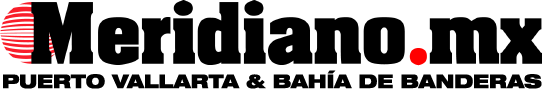La escena que el pasado sábado proyectó el sur de Londres al mundo resulta tan inquietante como reveladora: miles de personas, enardecidas por un discurso simplista y excluyente, han salido a marchar bajo la bandera del llamado a “Unir el Reino”. Pero la consigna resulta, en sí misma, una falacia. Lo que en realidad promueve esta movilización encabezada por Tommy Robinson, activista de extrema derecha, es la fractura, la exclusión y el desprecio a la diversidad que ha hecho grande a la sociedad británica.
Las imágenes son contundentes: banderas británicas ondeando junto con la cruz de San Jorge, símbolo identitario de la Inglaterra más cerrada, acompañaron los pasos de multitudes que enfilan desde Stamford Street hacia el centro londinense con el propósito de rechazar el incremento de migrantes que arriban al Reino Unido en frágiles pateras tras cruzar el Canal de la Mancha. No se trata de un episodio aislado, sino del síntoma de un fenómeno que gana terreno en distintas geografías: la xenofobia normalizada bajo discursos patrioteros, el populismo radical que convierte el miedo en plataforma política, y la erosión silenciosa de los valores democráticos que deberían erigirse como baluartes en las sociedades modernas.
Tommy Robinson, nombre de batalla de Stephen Yaxley-Lennon, se ha erigido desde hace años en un referente del extremismo británico. Fundador de la English Defence League, movimiento con claros tintes islamófobos y antinmigrantes, Robinson encarna el resentimiento de sectores sociales que se sienten desplazados por los procesos de globalización, multiculturalismo y crisis económica. Su discurso simplifica la realidad hasta el extremo: los migrantes serían, en su retórica, los responsables de la inseguridad, de la pérdida de empleos, del debilitamiento de la identidad nacional.
Este guion no es exclusivo del Reino Unido. Lo hemos visto en Estados Unidos, con Donald Trump y sus arengas contra los latinoamericanos; en Francia, con Marine Le Pen y su insistencia en demonizar a los refugiados; en Italia, con Matteo Salvini y su rechazo a abrir puertos a quienes huyen de África. Londres, esa metrópoli que durante siglos se construyó como crisol de culturas, no escapa a la tentación del discurso excluyente.
Conviene detenerse en un punto esencial: los migrantes que cruzan en precarias embarcaciones el Canal de la Mancha lo hacen empujados por la desesperación, huyendo de guerras, de la miseria, de regímenes autoritarios. El Reino Unido, como potencia histórica y como signatario de tratados internacionales, debería ser ejemplo en materia de protección de derechos humanos. Sin embargo, se observa una peligrosa inversión de valores: los que buscan refugio son criminalizados, mientras que quienes alzan la voz con proclamas de odio reciben cobertura mediática, plataformas políticas y respaldo popular.
No es difícil comprender cómo el miedo se convierte en combustible para este tipo de movimientos. La incertidumbre económica tras el Brexit, el impacto de la pandemia y la percepción de inseguridad social son el caldo de cultivo perfecto para que surjan líderes que prometen respuestas fáciles a problemas complejos. El dilema radica en que esas “respuestas” suelen reducirse a levantar muros, cerrar fronteras y culpar al diferente.
Resulta paradójico que el Reino Unido, nación que cimentó buena parte de su prosperidad en la explotación de colonias a lo largo y ancho del planeta, hoy se resista a aceptar en su territorio a quienes provienen de esos mismos lugares que alguna vez fueron dominados. India, Pakistán, Nigeria, Jamaica, Bangladesh: millones de ciudadanos de estos países contribuyeron y contribuyen al desarrollo británico. Londres, Birmingham, Manchester y Liverpool son ciudades donde la diversidad cultural no es excepción, sino norma. Y aun así, persiste una corriente política y social que se empeña en negar esa realidad, que fantasea con un Reino Unido homogéneo, aislado, encerrado en una identidad estática que nunca existió.
El populismo de extrema derecha se alimenta de esa nostalgia inventada. “Recuperemos nuestro país”, “defendamos nuestra cultura”, “protejamos nuestras fronteras”: son frases efectistas que apelan a la emoción, no a la razón. Quienes marchan hoy tras la bandera de Robinson no parecen advertir que el Reino Unido sería irreconocible sin el aporte cultural, económico y humano de la migración.
Lo que ocurre en Londres debe leerse en clave más amplia: Europa enfrenta una crisis de identidad que se manifiesta en el auge de movimientos antiinmigrantes en Francia, Alemania, Italia, Hungría y ahora con mayor fuerza en el Reino Unido. El riesgo es claro: si las democracias ceden terreno ante los extremismos, se abre la puerta a la legitimación de políticas represivas, discriminatorias y autoritarias.
El fenómeno tampoco resulta ajeno a América. En Estados Unidos, los discursos que criminalizan a los migrantes han calado hondo en el electorado; en América Latina, pese a ser históricamente tierra de migrantes, empiezan a emerger voces que ven en el extranjero un problema, no una oportunidad. La globalización nos ha vuelto interdependientes, pero paradójicamente también ha reforzado los nacionalismos más estrechos.
La reacción de las autoridades británicas será clave para determinar si este tipo de manifestaciones se mantienen como un episodio anecdótico o si se convierten en parte estructural del panorama político. Tolerar la normalización de la xenofobia sería un error histórico. Es indispensable que el gobierno británico, más allá de su postura sobre el control migratorio, defienda con firmeza los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica.
Por supuesto, ello no significa ignorar los desafíos que implica la llegada de miles de personas al territorio. Se requiere una política migratoria clara, realista y humanitaria que combine la seguridad con la solidaridad. Criminalizar al migrante no resuelve el problema, sólo lo agrava.
No menos importante es la responsabilidad de los medios de comunicación y de la sociedad civil. La forma en que se narran estas marchas influye directamente en la percepción pública. Si se les otorga un espacio desproporcionado sin cuestionar sus motivaciones, se corre el riesgo de dar legitimidad a discursos de odio. En cambio, si se contextualiza el fenómeno, si se explica el trasfondo económico, social y geopolítico, se contribuye a una ciudadanía mejor informada, menos proclive a dejarse arrastrar por el miedo.
La sociedad civil, por su parte, debe reafirmar el compromiso con la inclusión y la diversidad. Universidades, sindicatos, organizaciones comunitarias, líderes religiosos y culturales tienen un papel fundamental en contrarrestar la narrativa del odio con la narrativa de la solidaridad.
El lema bajo el que se convoca esta marcha —“Unir el Reino”— encierra una ironía dolorosa. No hay unidad en la exclusión, no hay fortaleza en el odio, no hay futuro en el retroceso. Unir de verdad al Reino Unido significaría reconocer que su grandeza radica en la pluralidad, en la apertura al mundo, en la capacidad de reinventarse a través del encuentro de culturas.
Las multitudes que marcharon el sábado en Londres son apenas un reflejo de un mal mayor que amenaza con extenderse: la normalización del extremismo como respuesta a la crisis. En este contexto, corresponde a los gobiernos, a los medios y a la sociedad en su conjunto alzar la voz, defender los valores democráticos y recordar que el respeto a la dignidad humana no es negociable.
La historia ofrece lecciones claras: cada vez que se ha permitido que la xenofobia y el odio marquen el rumbo político, el resultado ha sido devastador. El Reino Unido, y con él el mundo, tiene la oportunidad de elegir otro camino. Ojalá que la conciencia colectiva se imponga al miedo y que el verdadero “Unir el Reino” sea posible: uno que no excluya, sino que abrace la diversidad como su mayor riqueza.