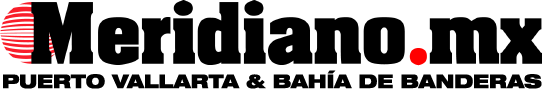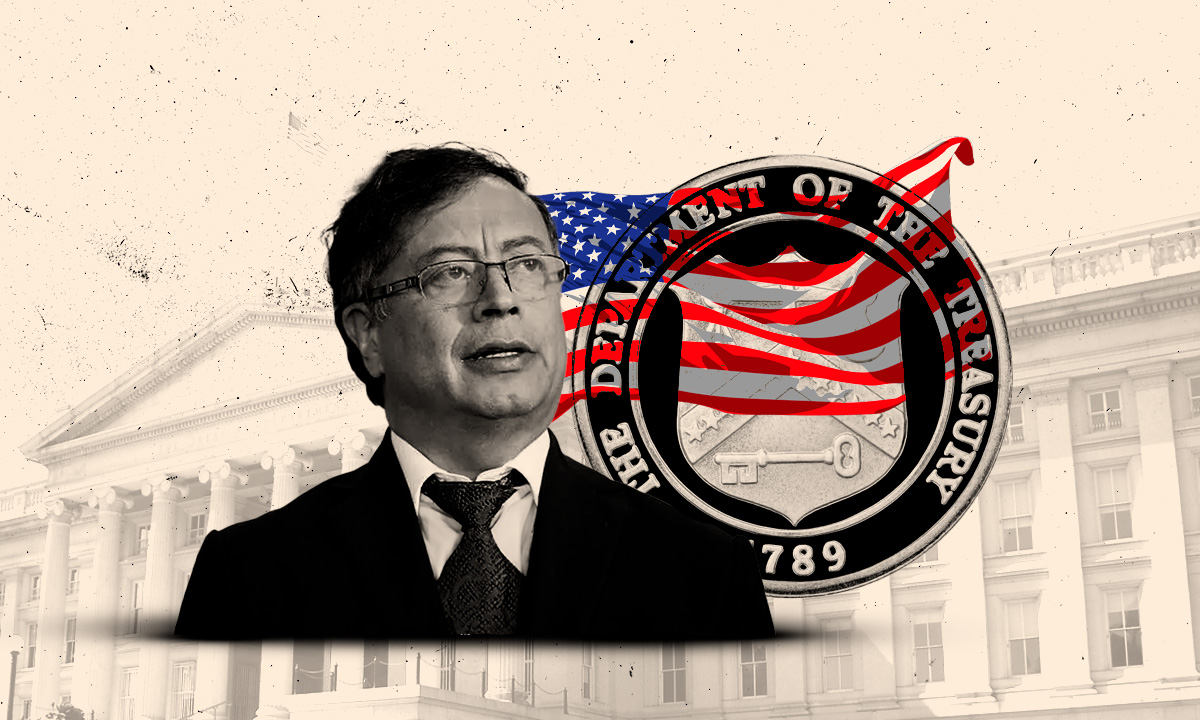
En un golpe que sacude con fuerza los cimientos políticos y diplomáticos del continente, Estados Unidos ha decidido colocar al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, en la lista OFAC del Departamento del Tesoro, junto con su ministro del Interior, Armando Benedetti, y miembros de su familia. El mensaje es tan rudo como claro: Washington considera al mandatario colombiano un factor de riesgo, una amenaza a su seguridad nacional y a su economía, bajo la justificación de un aumento en la producción de cocaína durante su administración.
El hecho no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina. Que un presidente en funciones, electo democráticamente, sea sancionado y señalado como responsable de alentar o permitir la expansión del narcotráfico constituye no sólo una afrenta diplomática, sino un episodio que redefine la relación entre Colombia y su tradicional aliado del norte. Más allá de la retórica oficial, el trasfondo es un duelo de poder, una advertencia política y una muestra descarnada del control que Estados Unidos sigue ejerciendo sobre el destino de las naciones latinoamericanas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue categórico al justificar la sanción: “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína ha explotado a la cifra más alta en décadas, inundando EE.UU. y envenenando a estadounidenses”. La frase, cargada de dramatismo y cálculo mediático, busca situar a Petro como el rostro visible del nuevo enemigo, el símbolo del fracaso en la llamada “guerra contra las drogas”, ese instrumento que desde hace medio siglo sirve a Washington para disciplinar y condicionar a los gobiernos del hemisferio.
Sin embargo, el asunto no puede analizarse con la simple óptica de un parte judicial. Hay que leer entre líneas y entender la carga política que subyace en este movimiento. Desde su llegada al poder, Petro ha tratado de romper con la dependencia histórica de Colombia respecto a Estados Unidos. Su propuesta de “paz total” con los grupos armados y su crítica abierta al modelo de erradicación forzada de cultivos ilícitos lo colocaron en una posición incómoda frente a los intereses estadounidenses y de las poderosas agencias de inteligencia y seguridad que operan en el país andino.
Petro desafió el discurso clásico del combate frontal al narcotráfico, apostando por una estrategia más social que militar. Propuso atender las causas estructurales: pobreza, exclusión, abandono rural. Planteó sustituir la guerra por acuerdos con campesinos cultivadores y con actores armados. Pero en la visión estadounidense, esa política fue interpretada como permisividad, como una suerte de complacencia con las redes del crimen. En lugar de aliados, Petro se ganó enemigos en los pasillos del Capitolio y en los despachos de Langley.
Las sanciones de la OFAC no son un gesto simbólico menor. Implican el congelamiento de activos en territorio estadounidense, la prohibición de transacciones financieras, restricciones de viaje y un aislamiento progresivo del sistema económico global dominado por el dólar. Pero más allá de los efectos materiales, lo que Washington busca es erosionar la legitimidad internacional del gobierno colombiano y colocarlo en el banquillo de los acusados ante la opinión pública mundial.
El mensaje también se dirige a la región: ningún presidente, por más votos que haya obtenido o por más discurso progresista que esgrima, puede desafiar abiertamente los intereses estratégicos de Estados Unidos sin pagar un costo. Petro lo está aprendiendo a la fuerza, y con él, Colombia enfrenta una crisis que podría profundizar sus divisiones internas.
En el interior del país, el golpe llega en un momento crítico. El mandatario ya enfrentaba tensiones con el Congreso, cuestionamientos por presuntos actos de corrupción en su entorno más cercano y una pérdida sostenida de popularidad. La sanción internacional se convierte en un misil político que sus adversarios aprovecharán para pedir su renuncia o su destitución. En los próximos días, veremos recrudecerse el ambiente político colombiano: los sectores conservadores y los viejos aliados del uribismo encontrarán en la acción de la OFAC una justificación para deslegitimar al gobierno.
Del otro lado, Petro se presentará como víctima de una persecución imperialista, como un líder hostigado por defender la soberanía de su país. Ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, acusando a Estados Unidos de hipocresía: mientras criminaliza a los productores latinoamericanos, protege a los grandes consumidores y bancos que lavan dinero del narcotráfico. El discurso antiimperialista puede reanimar a su base más radical, pero difícilmente cambiará el escenario global que ahora enfrenta.
Colombia, históricamente el principal aliado de Washington en Sudamérica, se encuentra ante un quiebre. Desde el Plan Colombia de inicios de siglo hasta las recientes operaciones conjuntas de seguridad, el vínculo con Estados Unidos ha sido de dependencia y subordinación. La sanción a Petro rompe esa inercia y abre una etapa de incertidumbre. ¿Qué pasará con la cooperación militar, con los fondos antidrogas, con los acuerdos comerciales? Son preguntas que aún no tienen respuesta, pero cuyo eco ya resuena en Bogotá.
El gobierno estadounidense, por su parte, parece decidido a marcar distancia con un líder que considera díscolo. Las agencias de inteligencia han reportado el incremento del cultivo de hoja de coca y de los laboratorios clandestinos, y han vinculado esos datos con una supuesta pasividad del Ejecutivo colombiano. Lo que no dicen, por supuesto, es que buena parte de esa cadena del narcotráfico sigue teniendo su centro neurálgico de consumo y lavado en Estados Unidos mismo. La narrativa del enemigo externo sirve, una vez más, para desviar responsabilidades internas.
La inclusión de Petro y Benedetti en la lista OFAC también tiene un componente de presión geopolítica. En los últimos meses, el presidente colombiano ha estrechado vínculos con gobiernos como el de Gustavo Petro en Venezuela, el de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y el de Andrés Manuel López Obrador en México, buscando articular una suerte de bloque progresista latinoamericano. Su posición crítica frente a la política estadounidense hacia Gaza y su respaldo a causas globales incómodas para Washington (como el reconocimiento de Palestina y la denuncia de las sanciones contra Cuba y Venezuela) sumaron ingredientes a la tensión.
Estados Unidos ha demostrado que su paciencia tiene límites cuando se trata de líderes que se apartan de su órbita de control. Lo hizo con Evo Morales, con Rafael Correa, con Nicolás Maduro, y ahora lo repite con Petro. La diferencia es que Colombia no es cualquier país: es el enclave estratégico más importante del continente para la política de defensa estadounidense. Por eso, este enfrentamiento tiene implicaciones mucho más amplias que una simple disputa bilateral.
El futuro inmediato de Colombia se juega en un terreno minado. Si Petro logra capitalizar políticamente la sanción, podría convertirse en un símbolo de resistencia ante el intervencionismo norteamericano. Pero si el aislamiento económico y diplomático se profundiza, su gobierno podría tambalear irremediablemente. En ambos casos, el daño ya está hecho: la confianza internacional en su administración se ha resquebrajado, y el país se encamina hacia una etapa de polarización aún más aguda.
En el fondo, lo que se libra no es sólo una batalla por el control del narcotráfico, sino una disputa por el rumbo ideológico de América Latina. Petro encarna el intento de construir una alternativa al modelo neoliberal tutelado por Washington; Estados Unidos, en cambio, reafirma su poder para castigar a quien se atreva a cruzar la línea.
La historia dirá si Gustavo Petro fue un visionario incomprendido o un gobernante imprudente que desafió al imperio sin medir sus fuerzas. Por ahora, lo cierto es que la tormenta apenas comienza, y Colombia —como tantas veces— vuelve a ser escenario del eterno pulso entre soberanía y sumisión, entre dignidad y poder.