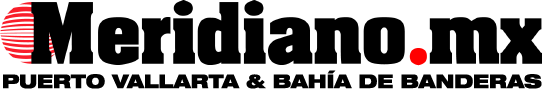El mundo volvió a mirar hacia Medio Oriente con una mezcla de alivio, escepticismo y cansancio. Este lunes, Hamás liberó a 20 rehenes que mantenía secuestrados desde el trágico 7 de octubre de 2023, en el marco de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego con Israel. En reciprocidad, el gobierno israelí excarceló a casi dos mil presos palestinos, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua por ataques mortales y otros 1,700 detenidos, incluidos 22 menores, arrestados durante la más reciente escalada bélica en Gaza.
El hecho, que podría parecer un destello de esperanza, forma parte del primer paso de un plan de paz para Gaza diseñado por Estados Unidos y firmado en Egipto, bajo el auspicio del presidente Donald Trump y con la participación de varios mandatarios árabes. Se trata de un acuerdo que, más allá de su simbolismo, podría redefinir no solo el futuro de la Franja sino también el equilibrio político del mundo.
No es la primera vez que la comunidad internacional presencia una tregua entre israelíes y palestinos. Desde los acuerdos de Oslo hasta las frágiles pausas humanitarias del siglo XXI, la historia se ha repetido como un eco amargo: la guerra cede por días, los discursos se tornan conciliadores, y luego —casi inevitablemente— el ruido de las bombas vuelve a imponerse. Pero este pacto, más que un gesto diplomático, parece marcar una inflexión por su dimensión política, por la magnitud del intercambio y por la intervención directa de Washington en la reconfiguración del tablero.
Estados Unidos, bajo la administración Trump, busca consolidar su papel como árbitro definitivo de los conflictos en Medio Oriente. En el fondo, el acuerdo no solo pretende detener la guerra en Gaza, sino cimentar una nueva arquitectura de poder regional en la que los aliados tradicionales de Washington —Egipto, Arabia Saudita y Jordania— contengan la expansión del extremismo y, a la vez, limiten la influencia de Irán y sus grupos satélites. La liberación de rehenes y prisioneros es apenas la parte visible de un engranaje político mucho más complejo.
La pregunta de fondo es si esta paz es genuina o simplemente un compás de espera. El intercambio de cautivos tiene una carga moral profunda: en los rostros de quienes regresan a sus hogares se refleja el costo humano de la guerra, pero también la fragilidad de las promesas. Israel celebra la liberación de los secuestrados, pero enfrenta críticas internas por la excarcelación de quienes considera responsables de atentados sangrientos. Hamás, por su parte, busca legitimarse ante la población palestina como un actor político con poder de negociación, mientras sigue siendo considerado un grupo terrorista por buena parte de la comunidad internacional.
En medio de esos extremos, la población civil —tanto israelí como palestina— continúa siendo rehén del odio, la desconfianza y la devastación. Gaza es hoy una tierra herida, reducida a escombros, donde la ayuda humanitaria apenas alcanza y donde cada cese al fuego es recibido con la resignada expectativa de su pronto rompimiento. La paz, en esa región, se ha vuelto una palabra que suena bien en las cumbres diplomáticas pero que pocos logran traducir en realidad cotidiana.
Sin embargo, no todo está perdido. Lo ocurrido en Egipto representa una oportunidad —quizá la última en mucho tiempo— para intentar reconstruir la convivencia. El papel de Donald Trump resulta clave no solo por su peso político, sino por la manera en que busca capitalizar este logro en el tablero global. Su presencia en la firma del acuerdo revela una apuesta por relanzar la influencia estadounidense en el Medio Oriente, en un momento en que Rusia y China intentan disputar ese espacio mediante acuerdos energéticos y armamentistas.
Aun así, más allá de las lecturas geopolíticas, lo que está en juego es la posibilidad de un futuro sin guerra para millones de personas. Los líderes israelíes y palestinos deberán entender que ningún proyecto nacional puede construirse sobre el dolor perpetuo del otro. Las generaciones que nacieron en el fuego merecen un porvenir distinto, y eso exige una valentía que trascienda los intereses partidistas o religiosos.
La firma de este acuerdo también interpela a las instituciones internacionales. La Organización de las Naciones Unidas, tantas veces superada por la realidad, tiene ahora la obligación de acompañar, vigilar y garantizar que el alto el fuego no se convierta en una mera pausa para rearmarse. Los organismos humanitarios deberán redoblar esfuerzos para reconstruir viviendas, escuelas, hospitales, y sobre todo, la confianza social que ha quedado destruida tras décadas de odio acumulado.
No menos relevante será el papel de las naciones árabes vecinas. Egipto, anfitrión del acuerdo, emerge como un actor mediador indispensable. Arabia Saudita, a su vez, tiene la oportunidad de reforzar su influencia política mostrando un liderazgo moderador que equilibre sus propias tensiones internas. Jordania, Líbano y Turquía serán piezas clave para garantizar que los compromisos se traduzcan en acciones concretas.
Israel, bajo un gobierno presionado por la opinión pública y los sectores más duros de su parlamento, deberá decidir si apuesta por una paz duradera o si vuelve a encerrarse en la lógica de la fuerza. Hamás, por su parte, tiene ante sí el desafío de transitar —si es que le es posible— del fanatismo a la política, de la resistencia armada a la negociación responsable. Ambas partes deberán comprender que ninguna victoria militar compensa el costo moral de seguir multiplicando huérfanos y viudas.
Quizá el mayor reto sea desactivar el odio sedimentado en la memoria colectiva. Las heridas del 7 de octubre, con sus atrocidades y sus venganzas, aún supuran. Pero sin una narrativa que reconozca el dolor del otro, sin una pedagogía de la reconciliación, la paz seguirá siendo una quimera. Ningún muro ni frontera garantizará la seguridad si no se reconstruye el respeto mutuo.
El mundo observa con esperanza, pero también con prudencia. Las lecciones de la historia reciente son demasiado elocuentes: cada intento de paz en Medio Oriente ha naufragado en la desconfianza y el extremismo. Sin embargo, este acuerdo —por su amplitud, por su alcance simbólico, y porque involucra directamente a las principales potencias del planeta— ofrece una ventana que no conviene cerrar.
Gaza necesita volver a ser hogar antes que trinchera. Israel necesita sanar su miedo sin prolongar su furia. Y la comunidad internacional debe entender que la justicia no se impone con drones ni sanciones, sino con voluntad política y empatía humana. Si algo enseña este nuevo pacto es que la paz, incluso la más frágil, siempre es preferible al silencio de los cementerios.
En el amanecer de esta tregua, el desafío no es firmar más acuerdos, sino cumplirlos. Porque la paz no se decreta: se construye día a día, con memoria, con perdón y con justicia. Y solo entonces, tal vez, los nombres de Gaza e Israel dejarán de ser sinónimos de tragedia para convertirse en ejemplo de reconciliación.
Opinión.salcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1