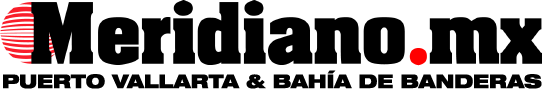Han pasado ya once años desde aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Once calendarios completos cargados de dolor, incertidumbre, enojos y una desgarradora exigencia de justicia que hasta hoy sigue sin respuesta plena. En la memoria colectiva nacional, Ayotzinapa no es solamente un caso criminal ni un expediente jurídico inconcluso: es una herida que no cicatriza, un símbolo de impunidad, y una prueba amarga de lo que significa ser un Estado incapaz de esclarecer sus propias tragedias.
La indignación no se apaga. Cada aniversario, en las calles de la Ciudad de México y en distintas plazas del país, se repiten las marchas, los rostros de los jóvenes en mantas y carteles, los reclamos que rebotan en las paredes del poder. Once años después, el eco de aquel grito desesperado —“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”— mantiene su vigencia. La consigna no ha perdido fuerza porque el Estado mexicano no ha logrado dar certezas.
El caso Ayotzinapa, más que ningún otro en la historia reciente, ha puesto a prueba la capacidad del país para mirarse al espejo. Lo que devuelve el reflejo es incómodo: una maraña de complicidades entre autoridades municipales, estatales, federales, fuerzas militares y grupos del crimen organizado; una investigación inicial plagada de irregularidades; la fabricación de una “verdad histórica” que se desmoronó con el tiempo; y la reiterada promesa de nuevos gobiernos de “llegar al fondo del asunto”, que se desvanece frente a la cruda realidad.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal trató de cerrar el caso con aquella versión oficial que aseguraba que los estudiantes habían sido confundidos, secuestrados, asesinados e incinerados en un basurero de Cocula. Esa hipótesis, presentada con solemnidad como verdad incuestionable, pronto fue desacreditada por peritos independientes, organismos internacionales y el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El basurero de Cocula no pudo haber albergado la incineración de 43 cuerpos en una sola noche, y la insistencia gubernamental en sostener esa narrativa quedó marcada como uno de los episodios más ominosos de manipulación en la historia judicial de México.
Llegó la alternancia, y con ella, la promesa de cambio. Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde su campaña a esclarecer el caso. Durante su gobierno se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, se integraron nuevos equipos de investigación, se abrió la participación de organismos internacionales, y por momentos pareció que la madeja comenzaba a desenredarse. Se lograron algunas detenciones, se obtuvieron testimonios distintos, y se confirmaron nuevas líneas de investigación. Sin embargo, al paso del tiempo, el propio gobierno chocó con los mismos muros: las resistencias institucionales, las limitaciones de acceso a información de las Fuerzas Armadas, las contradicciones entre peritajes, y la constante sombra de que el Estado no puede ni quiere exhibir toda la verdad.
Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la exigencia persiste y se recrudece. Once años son demasiado tiempo para una sociedad que exige justicia. El informe más reciente del GIEI, antes de dar por concluida su participación, fue lapidario: no se entregaron todos los documentos que podrían esclarecer el papel de las fuerzas de seguridad en aquellos hechos. El Ejército sigue bajo sospecha, y no hay autoridad que se atreva a dar un golpe definitivo sobre la mesa. En paralelo, las familias de los normalistas se sienten cada vez más traicionadas, atrapadas entre promesas incumplidas y la realidad del olvido oficial que amenaza con imponerse.
Ayotzinapa se ha convertido también en un símbolo de la lucha más amplia contra la desaparición en México. Porque no son solo 43: son más de 120 mil personas desaparecidas en todo el país en las últimas décadas. Ayotzinapa visibilizó lo que miles de familias ya padecían en silencio: la orfandad frente a un Estado que no busca, que no investiga, que no responde. Cada madre de los normalistas es espejo de otras miles que, en Coahuila, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas o Sonora, cargan con el mismo calvario.
La dimensión política de Ayotzinapa es ineludible. Se trata de un caso que trastocó la legitimidad de Peña Nieto, marcó de inicio a fin al sexenio de López Obrador, y ahora se convierte en uno de los primeros grandes retos de Sheinbaum. La sociedad no olvida, y la oposición lo usará siempre como bandera para exhibir la incapacidad del poder. Pero más allá de cálculos partidistas, lo fundamental es reconocer que la justicia para Ayotzinapa es una deuda del Estado mexicano en su conjunto, y no de un gobierno en particular.
El tiempo, sin embargo, corre en contra. Con cada año que pasa, se desvanecen las posibilidades de ubicar con certeza qué ocurrió aquella noche, quiénes fueron los responsables directos e indirectos, y dónde están los estudiantes. Los testimonios se fragmentan, los actores clave mueren, los documentos se pierden, las evidencias se contaminan. La impunidad se fortalece. Y mientras tanto, las familias envejecen, los padres mueren sin conocer la verdad, y la sociedad se acostumbra peligrosamente al dolor como parte de la cotidianidad.
Hablar de once años de Ayotzinapa es hablar también de lo que significa ser un país que no logra cerrar sus heridas. México carga en su historia con episodios lacerantes: la matanza de Tlatelolco en 1968, el “Halconazo” de 1971, Aguas Blancas en 1995, Acteal en 1997. Ninguno de ellos fue plenamente resuelto. Todos quedaron como cicatrices que se vuelven a abrir con cada nueva tragedia. Ayotzinapa se suma a esa lista de agravios, con el agravante de que ocurre en pleno siglo XXI, en un tiempo de tecnologías, organismos internacionales, y teorías de transparencia que en nada han garantizado justicia real.
No se trata únicamente de hallar responsables materiales. El verdadero desafío es enfrentar las estructuras de complicidad que permiten que un grupo de jóvenes estudiantes puedan ser desaparecidos en un operativo en el que participaron, de una u otra manera, distintas instancias de gobierno. Resolver Ayotzinapa implica reconocer la responsabilidad del Estado, con todas sus instituciones, en la desaparición de los estudiantes y en la posterior fabricación de mentiras. Y ahí radica la mayor resistencia: admitir que el Estado falló, y que el propio Estado fue parte del crimen.
Once años después, la única certeza es que la herida sigue abierta. El recuerdo de los 43 normalistas desaparecidos permanece como un reclamo de dignidad frente a la injusticia. El caso Ayotzinapa no admite olvido, porque en él se juega no solo la memoria de los estudiantes, sino la credibilidad de un país entero. México no podrá considerarse una nación democrática mientras no sea capaz de responder la pregunta más dolorosa: ¿dónde están?
Lo que se perdió aquella noche en Iguala no fueron solo 43 vidas truncadas, sino la confianza en que el Estado pueda proteger a sus ciudadanos. El saldo de once años es devastador: familias destrozadas, un país dividido, instituciones cuestionadas, y una sociedad que aprende a marchar cada septiembre con la misma rabia de siempre. El caso Ayotzinapa no es un episodio del pasado: es una herida presente que nos recuerda, cada día, que sin verdad ni justicia, no hay futuro posible.