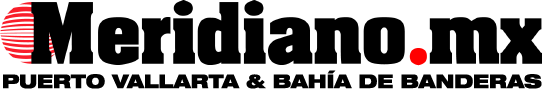La condena a cinco años de prisión dictada en contra del expresidente francés Nicolas Sarkozy sacudió con estrépito no sólo a Francia, sino al mundo entero. El fallo judicial, emitido por un tribunal penal de París, que lo declaró culpable del delito de conspiración criminal por haber recibido millonarios fondos ilícitos del fallecido dictador libio Muamar Gadafi, representa uno de los episodios más significativos y trascendentes en la historia contemporánea de Europa, porque pone en evidencia la fragilidad de las instituciones políticas cuando son penetradas por el cáncer de la corrupción. No se trata de un político de segunda línea, ni de un exfuncionario local, sino de quien encarnó la jefatura del Estado galo entre 2007 y 2012, figura que aspiraba a conservar un peso específico en la política francesa y que incluso amagaba con mantener presencia en el escenario internacional como referente del conservadurismo europeo.
La sentencia es clara: Sarkozy deberá purgar cinco años de cárcel, y aunque mantiene el derecho de apelar, el tribunal dispuso que, aún en caso de interponer recurso, pasará tiempo en prisión. Este elemento resulta particularmente duro porque desmonta la estrategia de dilación que suelen emplear los personajes poderosos para alargar procesos judiciales, y establece un mensaje tajante: en la democracia francesa, las instituciones pueden llegar a tocar incluso a quienes parecían intocables. La contundencia del veredicto explica el tono airado de las declaraciones del propio Sarkozy, quien, con gesto adusto, calificó la decisión como “extremadamente grave para el estado de derecho”. Palabras que, viniendo de alguien hallado culpable, no suenan como una defensa del sistema, sino como un intento desesperado de victimizarse ante la opinión pública.
Lo ocurrido debe ser leído en varias dimensiones. En el plano jurídico, la condena desmonta la tradicional percepción de impunidad para los expresidentes en Europa occidental, región en la que, salvo contadas excepciones, los exmandatarios suelen retirarse con más honores que cuestionamientos. En el ámbito político, el fallo representa un golpe devastador para la derecha francesa, particularmente para quienes aún miraban en Sarkozy un referente capaz de amalgamar fuerzas conservadoras frente al avance del macronismo y, sobre todo, de la ultraderecha de Marine Le Pen. Y en el plano moral, la sentencia desnuda la compleja madeja de complicidades, arreglos turbios y oscuros manejos financieros que durante décadas se tejieron entre Europa y el régimen libio, que pese a ser cuestionado por sus prácticas autoritarias, supo comprar voluntades en el corazón mismo de las democracias occidentales.
Resulta escalofriante recordar que Sarkozy había llegado al poder enarbolando un discurso de renovación, de modernización de Francia, prometiendo orden y rigor, criticando la decadencia moral de sus adversarios. Sin embargo, el tiempo reveló que sus propias campañas habrían sido financiadas con dinero proveniente de uno de los regímenes más represivos del planeta, el de Gadafi, cuyo nombre evoca aún hoy dictadura, violaciones a los derechos humanos, terrorismo internacional y represión brutal. No es menor el hecho de que el dinero en cuestión haya sido canalizado hacia un proceso electoral que colocó a Sarkozy en el Palacio del Elíseo, es decir, que permitió que la cúspide del poder en Francia se alcanzara mediante el financiamiento de una dictadura extranjera. Este elemento le confiere al caso un cariz de traición a la soberanía, además del evidente tinte de corrupción.
El expresidente, fiel a su estilo, buscó capitalizar la narrativa del “hombre perseguido por el sistema”, repitiendo que es víctima de un ensañamiento judicial y mediático. Pero esta vez su estrategia luce endeble. La justicia francesa no actuó de manera improvisada ni ligera; se trata de un proceso complejo, prolongado, que reunió evidencias, testimonios y rastreó transferencias millonarias que vinculan directamente al expresidente con los fondos libios. No es una anécdota aislada, sino la culminación de una investigación que lleva más de una década persiguiendo la verdad, y que enfrentó enormes resistencias por el poder de quienes estaban implicados.
Este episodio abre la puerta a reflexiones profundas sobre el deterioro de las élites políticas en Europa y, en general, en las democracias occidentales. La corrupción ya no distingue ideologías ni fronteras. Lo mismo corroe a gobiernos socialdemócratas que conservadores, a países en desarrollo que a naciones con larga tradición democrática. Sarkozy se convierte así en símbolo del derrumbe moral de las élites que, creyéndose inmunes, acabaron atrapadas en las redes de sus propias ambiciones. Lo ocurrido en Francia dialoga, inevitablemente, con los casos de corrupción en España, Italia, Alemania y otros países europeos, y se conecta también con realidades de América Latina, donde expresidentes enfrentan juicios, condenas o fugas, como los ejemplos recientes de Perú, y Brasil.
Más allá de la figura de Sarkozy, lo que hoy se discute es la fortaleza del Estado de derecho. ¿Puede una democracia resistir el embate de la corrupción cuando es su propia clase dirigente la que se convierte en protagonista de escándalos? ¿Se debilita o se fortalece el sistema cuando un expresidente es llevado ante la justicia y condenado? La respuesta no es simple, pero lo sucedido en Francia parece apuntar a que, por más doloroso que resulte, sólo sometiendo a los poderosos a la ley se logra sostener la confianza ciudadana.
En lo inmediato, la sentencia tendrá consecuencias políticas notables. La derecha francesa pierde a uno de sus líderes históricos, y la figura de Sarkozy, antaño vista como carta fuerte, queda sepultada bajo la losa de la condena. Esto abre un vacío que seguramente será ocupado por nuevas figuras, quizá más jóvenes y con menos lastre, pero también por opciones radicales que aprovecharán la crisis de confianza para fortalecer discursos de odio y división. La ultraderecha se frota las manos.
El proceso de apelación que ha prometido Sarkozy podría extender la disputa judicial durante meses, incluso años, pero el daño ya está hecho. Francia observa a su expresidente con la humillación de verlo desfilar por los tribunales, con la certeza de que la corrupción alcanzó la cúspide del poder. Esa imagen no se borrará fácilmente. En un país que siempre se ha querido ver a sí mismo como cuna de los derechos humanos y faro de la democracia, la mancha resulta particularmente dolorosa.
La figura de Muamar Gadafi aparece como un fantasma en este proceso. Aquel dictador que fue derrocado y ejecutado en medio de la llamada Primavera Árabe sigue pesando en la política internacional. Que su dinero haya servido para manipular elecciones en Francia constituye una afrenta a la memoria democrática. Sarkozy, que en algún momento buscó presentarse como adalid de los valores occidentales, queda reducido a un personaje que aceptó fondos ilícitos de una dictadura a cambio de poder.
El caso Sarkozy no es una historia individual, sino un reflejo de la profunda crisis ética que aqueja a la política mundial. Francia ha dado un paso que pocos países se atreven a dar: sentar en el banquillo de los acusados a quien fuera su máximo gobernante y demostrar que, al menos en teoría, nadie está por encima de la ley. Ese gesto debería ser replicado en otros rincones del planeta, donde los expresidentes se pasean con impunidad, blindados por pactos de silencio o complicidades de sistema.
La historia juzgará con severidad a Nicolas Sarkozy, no sólo por haber caído en la trampa del dinero sucio, sino por haber mancillado la confianza de millones de franceses que lo llevaron al poder con la esperanza de un futuro mejor. Su caída es el símbolo de un tiempo en el que la política, lejos de ser un servicio público, se convirtió en botín para la ambición desmedida. Francia tendrá que reconstruir la confianza en sus instituciones, y el mundo deberá tomar nota: si incluso en París la corrupción toca a la cúspide, ninguna democracia está libre del riesgo de derrumbarse desde adentro.
Opinión.salcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1